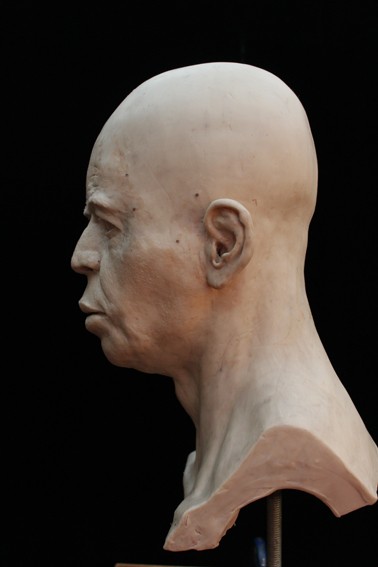Autor:
Narciso Casas - Profesor de Arte y
Escritor
Año de
inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en 1984/1994. La ciudad
de Córdoba está ubicada entre, los montes de Sierra Morena y el río
Guadalquivir. El período de gloria de Córdoba comenzó en el
siglo VIII, después de su conquista por los moros, (nnatural del África septentrional frontera a
España). Cuando se construyeron unas 300 mezquitas, palacios y edificios
públicos. En el siglo XIII, en tiempos de Fernando III el Santo, se transformó
la gran mezquita en catedral cristiana. Actualmente es la tercera ciudad de Andalucía tanto por tamaño
como por población, sólo por detrás de Sevilla y Málaga.
Es uno de los
cascos antiguos más grandes de Europa. En 1994, hace extensiva ésta denominación a gran parte del casco antiguo.
El centro histórico posee una gran riqueza monumental conservando grandes
vestigios de la época romana, árabe y cristiana.
Su Mezquita es uno de los
monumentos más importantes de toda la arquitectura andalusí, y junto a ella se
puede admirar el Palacio Episcopal, Antiguo Hospital San Sebastián, La
Sinagoga, el Alcázar de los Reyes Cristianos, Puente romano, Torres de Calahorra,
Molinos del Guadalquivir, Baños califales, Caballerizas Reales, y otros.
El poblamiento de Córdoba se remonta a
la Edad del Bronce, si bien la fundación de la ciudad tiene lugar a
mediados del siglo II a. C. por el pretor Claudio
Marcelo, convirtiéndose en capital de la Hispania Ulterior y más
tarde de la Bética.
Tras la caída
del Imperio Romano de Occidente, la ciudad cayó bajo poder del Imperio Bizantino también llamado Imperio romano de Oriente hasta que fue conquistada en el año 572 por el
rey visigodo Leovigildo Hacia
finales del siglo VII, las luchas civiles y las intrigas políticas
debilitaron el poder visigodo, lo que facilitó la penetración de los musulmanes
en la península en el año 711 y la rápida conquista del país, que permanecería
bajo la dependencia del Emirato de Damasco. En el año 717 la ciudad
de Córdoba se convirtió por sus características geográficas y sus
posibilidades en capital de al-Ándalus*
*Es el territorio de la península
ibérica y de la Septimania región occidental de la
provincia romana que pasó bajo control del reino visigodo, terminando bajo poder musulmán durante la Edad Media,
entre los años 711 y 1492.
La Mezquita Catedral de
Córdoba
En 1984,
la Unesco declaró a
la Mezquita de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad. La Catedral de la Asunción de
Nuestra Señora es el nombre eclesiástico de la
Catedral de Córdoba,
antiguamente conocida como Mezquita de
Córdoba. Es el monumento más importante de todo el Occidente islámico y
uno de los más sorprendentes del mundo.
Este magnífico honor fue ampliado, cuando
10 años después se reconoció con el mismo título el Casco Histórico de Córdoba. Situada a orillas del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena. Fue
capital de la provincia romana. Posteriormente ocupó un lugar importante en la
provincia de Spania del Imperio bizantino y durante el periodo visigótico.
Volvió a alcanzar la capitalidad durante el Emirato Independiente y el Califato
Omeya de occidente, época en la que alcanzó su mayor apogeo, llegando a tener
entre medio millón de habitantes, siendo en el siglo X la ciudad más grande del
mundo.
En la Mezquita se afirmaba
que en ella se conservaba el brazo de Mahoma, fundador del islam. Falleció el 8
de junio de 632 en la ciudad de Medina a la edad de 63 años, cuando se habla de
Mahoma, siempre se precede con el título de Profeta y
llegó a ser un importante centro de peregrinación para los musulmanes. A
las afueras de la ciudad se encuentra el conjunto arqueológico de la ciudad de
Medina Azahara mandada edificar por Abderramán
III junto con la Alhambra de Granada la cumbre de la arquitectura hispano
musulmana.
La
Visita Nocturna a la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita, consiste en la
creación de una nueva y forma de conocer el Templo a través de la utilización
de tecnología avanzada de iluminación, sonido y proyecciones, para trasladar al
visitante el conocimiento desde la perspectiva histórica, artística. Los pases
de la visita se realizarán de forma permanente durante todo el año, por la
noche y en grupos reducidos de personas, de forma que se le ofrece al visitante
un privilegio al pasear por el interior del templo. Hoy constituye un monumento
muy importante junto con la Alhambra de Granada.
El
recorrido se inicia en el Patio de los Naranjos y finalmente visitar todos y
cada uno de los rincones de esta Santa Iglesia Catedral, será una experiencia
que está coronado por el antiguo alminar, que fue transformado en el siglo XVII
en la torre campanario de la catedral, y la sala de oración, conformada por más
de ochocientas columnas de mármol, jaspe y granito sobre las que se apoyan
cerca de cuatrocientos arcos de herradura bicolores.
Está formada por un patio y una sala de oración,
que consta de diecinueve naves longitudinales con una proyección audiovisual
que recorre toda la historia del monumento. Las descripciones y explicaciones
del recorrido las reciben los visitantes a través de un sistema de auriculares
que emitirá simultáneamente en los idiomas diferentes (español, inglés,
francés, alemán, italiano, portugués, japonés y árabe). Se comenzó a construir
en el 786 cuando el emir Abd al-Rahmán I
procedió al derribo de toda la construcción cristiana para levantar la antigua
Mezquita de Córdoba. En el lugar que ocupaba la basílica visigótica de San
Vicente Mártir. Se conservan abundantes restos en el subsuelo, mosaicos y
pilares.
Que
revelan que pasó por tres grandes fases constructivas, las dos primeras se
desarrollaron a lo largo de la segunda mitad del siglo VI como catedral
paleocristiana y la tercera durante el siglo VII como catedral de época
visigoda. Esta última es la que encontraron los invasores islámicos a
principios del siglo VIII. La mezquita tuvo ampliaciones durante el Califato de
Córdoba, fue la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, por detrás
de la Mezquita de la Meca.
Fue
reconquistada la ciudad por Fernando III el Santo, Hijo de Alfonso
IX de León y la reina Berenguela I de Castilla. El
monarca dispuso que en la festividad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo del
año 1236 la antigua mezquita fuera dedicada a Santa María Madre de Dios y consagrada
aquel mismo día por el Obispo de Osma, Don Juan Domínguez, en ausencia del arzobispo
de Toledo, Don Rodrigo Jiménez de Rada en la Capilla Mayor de Villaviciosa.
Tras la
conquista de Córdoba por los cristianos, estos comenzarán a utilizar la mezquita
para celebrar su culto, pero en el siglo XVI, por orden del obispo Alonso
Manrique se inicia la construcción de la catedral renacentista, fusionándola
con el templo musulmán. Del conjunto monumental catedralicio destaca la
sillería del Coro, concebida por Pedro Duque Cornejo. Está realizada en madera
de caoba antillana. En ambos laterales
del templo se encuentran múltiples capillas, fruto del deseo de los fieles
católicos de enterrarse en la Catedral.
*Todo el contenido de texto que aparece
sobre la Mezquita de Córdoba, procede de mi libro Historia y Arte en las
Catedrales de España. (ISBN 978-84-686-3200-1).
El centro histórico de Córdoba
Fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año
1994. El casco histórico de Córdoba está constituido por dos partes que son la
Villa o antigua Medina musulmana, al oeste, y la Axerquía o barrio
oriental. Situada al este de la antigua medina que
comprendía varios arrabales de la ciudad.
Se encuentra situado en pleno centro del casco
antiguo de la ciudad, justo enfrente de la fachada occidental de la
Mezquita de Córdoba. Forma parte del centro histórico de
Córdoba que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1994. Fue edificado
sobre el antiguo alcázar califal.
Fernando III donó el edificio a Lope de Fitero, obispo de Córdoba. Desde entonces ha sido
sede del Obispado de Córdoba. A mediados de los años ochenta parte de
este complejo se convierte en Museo Diocesano. Este museo reúne gran parte del
patrimonio artístico de la iglesia de Córdoba, con
una colección que incluye pinturas, tapices y esculturas desde la Edad Media
hasta nuestros días.
El hospital de san Sebastián
Es un
edificio del siglo XVI situado en la calle Torrijos de Córdoba,
justo enfrente de la fachada occidental de la Mezquita de
Córdoba. Desde 1980 es sede del Palacio de Congresos y Exposiciones y de
una oficina de información turística. Forma parte del centro
histórico de la ciudad de Córdoba que fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1994. Fue construido
entre 1512 y 1516 por obra del arquitecto burgalés
Hernán Ruiz el Viejo. Desde su fundación hasta 1724, fecha en la que se
construye el Hospital del Cardenal Salazar, fue el mayor hospital de la ciudad.
La sinagoga de Córdoba
Es un templo hebreo
localizado en la calle Judíos de la ciudad de Córdoba. Este templo fue construido en el año 1315. Es
la única sinagoga existente en Andalucía y una de las únicas tres
que se conservan en España de esa época, juntos a la Sinagoga
del Tránsito y la de Santa María la Blanca en la ciudad de Toledo. El 24 de
enero de 1885 fue declarada Bien de Interés Cultural en la
categoría de monumento. Forma parte del centro histórico de Córdoba
que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.
Después de
la expulsión de los judíos en 1492, el edificio se transformó en
el hospital de de Santa Quintería de hidrófobos (Horror al agua, que suelen tener quienes han sido mordidos por
animales rabiosos). Más tarde,
en 1588 se usó como Ermita de San Crispín y San Crispiniano. Ya
en el siglo XIX se empieza a usar como escuela de niños de parvularios.
En 1884,
realizándose unas reparaciones en el edificio, Rafael Romero Barros, padre
del famoso pintor cordobés Julio Romero de Torres,
descubrió restos de escritura hebrea lo que llevó a que, en el año siguiente,
se declarara al monumento como Bien de Interés Cultural. En el Muro Sur encontramos un
fragmento del libro de los Proverbios (es un
libro bíblico del Antiguo Testamento y
del Tanaj hebreo (es el conjunto de los 24 libros de
la Biblia hebrea). En el Muro Norte encontramos versos muy completos del
verso 4 del Cantar de los cantares, conocido también como Cantar de Salomón o Cantar de los Cantares de Salomón, es
uno de los libros de la Biblia y del Tanaj.
El alcázar de los reyes cristianos
El Alcázar
está declarado Bien de
interés cultural desde
el año 1931. Forma parte del centro histórico de Córdoba que fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1994.
Es un
edificio militar ordenado construir por el rey Alfonso XI de
Castilla el Justiciero en el año 1328, sobre
construcciones anteriores, ubicada en uno de los márgenes del río Guadalquivir,
en Córdoba. El conjunto arquitectónico rodeado, de magníficos
jardines y patios que mantienen una inspiración Los Reyes Católicos pasaron más de ocho
años en la fortaleza, dirigiendo desde la misma, la campaña contra el Reino de
Granada.
Se encuentra
rematado por cuatro torres: Paloma, Leones, Homenaje e Inquisición, dando al
edificio una forma casi cuadrada. En 1812,
y tras la abolición por parte de las Cortes Constituyentes de Cádiz del
Tribunal de la Inquisición, se convirtió en cárcel civil hasta que en el
año 1931, se destinó a instalaciones militares, los cuales lo cedieron en
el año 1955 al Ayuntamiento de Córdoba. Actualmente el Alcázar es sede de
diferentes eventos municipales.
La antigua Huerta
del Alcázar se ha transformado en una impresionante superficie unos 55.000
metros cuadrados de maravillosos jardines como
palmeras, naranjos y cipreses, alrededor de las fuentes y estanques.
El puente romano de Córdoba
Desde 1931,
el puente, conjuntamente con la Puerta del Puente y la torre
de la Calahorra está declarado Bien de interés cultural en la
categoría de monumento. Forma parte del centro histórico de
Córdoba que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1994.
Está situado sobre el río
Guadalquivir y une el barrio del Campo de la Verdad -Miraflores es un barrio del distrito
sur de Córdoba con el Barrio de la Catedral. También conocido como el Puente Viejo
fue el único puente que ha estado en vigor durante 20 siglos, hasta la
construcción del Puente de San Rafael, este puente fue inaugurado el 29 de abril
de 1953 por el General Franco siendo Antonio Cruz Conde alcalde de la
ciudad. Este puente fue el segundo puente que tuvo Córdoba
después del Puente Romano está
formado por ocho arcos de 25 metros de luz y con
una longitud entre estribos de 217 metros.
La torre de la Calahorra
Fue declarada
Conjunto Histórico Artístico en 1931. Forma parte del centro histórico de Córdoba
que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1994. La torre, que se levanta en la orilla
izquierda del río Guadalquivir, fue reformada por orden de Enrique
II de Trastámara para defenderse de su hermano Pedro I de Castilla.
Es una fortaleza de
origen islámico como
protección del Puente Romano. En 1987, se creó la Fundación
Garaudy de las Tres Culturas.
En 2002, recibió el Premio Internacional Gadafi de los Derechos
Humanos de Libia. Roger Garaudy fue un
filósofo y político francés. En enero de 2007, se llevó a cabo
la restauración de la fortaleza.
Los baños califales
Declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1994. Son unos baños árabes, cuyos restos se
hallaron de forma accidental en 1903 en el Campo Santo de los Mártires,
que meses más tarde fueron soterrados. La limpieza corporal constituía una
parte esencial en la vida del musulmán. Eran preceptivos de la oración, además
de constituir un rito social. Realizados bajo el califato de Alhakén
II para el disfrute del califa y de su corte. Durante los
siglos XI al XIII, fueron reutilizados por almorávides y
almohades.
Las caballerizas reales de
Córdoba
Desde 1929 están declaradas como Monumento Histórico Nacional
así como Patrimonio Nacional. Forma parte del centro histórico de
Córdoba que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1994.
Construidas
en el año 1570 por Real Decreto de Felipe II que encargó
a Diego López de Haro y Sotomayor, marqués de El Carpio, la creación
de las mismas donde agrupó los mejores sementales y yeguas, siendo esta yeguada
real el origen de la raza del caballo andaluz. Las Caballerizas Reales fueron
erigidas en un solar propiedad de la iglesia ubicada entre las murallas
defensivas de la ciudad y el Alcázar de los Reyes Cristianos.
En 1734 se incendiaron y el edificio quedó totalmente
arrasado. Felipe V quiso llevar a cabo su reconstrucción. Fueron propiedad real hasta el reinado
de Fernando VII, pasando posteriormente a propiedad estatal. Desde
1866 el ejército de España fue el encargado de continuar la tradición
de la cría equina, sirviendo como criadero de caballos hasta 1995
bajo la tutela del Ministerio de Defensa. En el año 2002. Se hizo cargo
del edificio la Concejalía de Turismo y Patrimonio de la Humanidad del
Ayuntamiento de Córdoba.
Los molinos del Guadalquivir
El 30 de junio de 2009 fueron declarados Patrimonio Histórico
Andaluz. Son un total de once molinos situados a lo largo del cauce del
río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Estos molinos son vestigios de
emblemáticas construcciones medievales algunos de ellos han sido restaurados y
empleados para fines culturales y turísticos como el Molino de la Alegría
en la margen derecha del río Guadalquivir, aguas abajo
del Puente de San Rafael que alberga al Museo de Paleobotánica
del Jardín Botánico de Córdoba.
La calle de las flores
Forma parte
del centro histórico de Córdoba que fue declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en 1994. Es una de las calles más populares y turísticas de Córdoba. Situada
como una bocacalle de la calle de Velázquez Bosco, es una calle ciega, estrecha
y peatonal que desemboca en una plaza. A mediados de los años 50 fue
adornada con los arquillos que hoy la contemplan, así como con la construcción
de una fuente diseñada por el arquitecto Víctor Escribano Ucelay integrando restos arqueológicos en el año 1960.
La calleja
de las Flores se ha convertido la ciudad en la visita de los turistas que
diariamente retratan la imagen de la torre de la Mezquita desde la
pequeña plaza terminal de la calleja de las Flores.
Autor: Narciso Casas - Profesor de Arte y Escritor
Fuente: Mi libro titulado Patrimonio Mundial Cultural
de la Humanidad en España ISBN:
978-84-686-7933-4 - Editorial Bubok.
 Rogelio Estrada durante los trabajos de Argandenes. Foto: A. Espina.
Rogelio Estrada durante los trabajos de Argandenes. Foto: A. Espina.