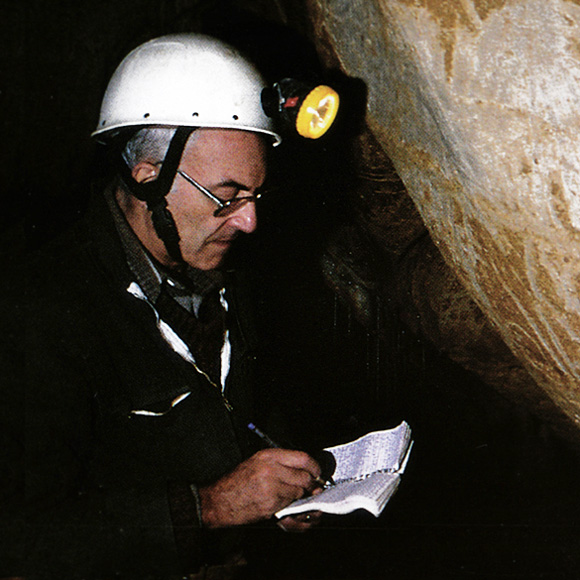Vista de la Catedral desde el puente en
1875
La Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, es una
advocación mariana católica, patrona de la Hispanidad es un importante templo
barroco de España. La tradición de la venida de la Virgen a Zaragoza en carne
mortal. Se trata de una piadosa tradición, el apóstol Santiago el Mayor se
encontraba en Cesar Augusta, a las orillas del río Ebro, junto a un pequeño
grupo de conversos que habían escuchado y creído su predicación. El apóstol vio
flaquear sus fuerzas y comenzaba a preguntarse si tenía sentido seguir
predicando el mensaje de Jesús en esta tierra. Cuando su flaqueza, por el
desánimo, le hizo perder su entereza. La Santísima Virgen entregó a Santiago el
Pilar, la Columna de jaspe que hoy sostiene su imagen, como símbolo de la
fortaleza que debía tener su fe. Esto sucedía en la madrugada del día 2 de
enero del año 40 del siglo I. María conversó con Santiago y le encargó le fuera
levantado un templo en ese mismo lugar. La Columna permanece en el mismo lugar
desde entonces. El día 2 de enero de cada año comienza en la Basílica del Pilar
con una Vigilia Eucarística, que suele presidir el Arzobispo de Zaragoza, y que
conmemora la Venida de la Virgen a esta ciudad.
En recuerdo también de esta fecha solemne, la imagen de la Virgen del
Pilar se presenta sin manto ante los fieles cada día 2 de los doce meses del
año. La talla de la Virgen en madera dorada mide treinta y ocho centímetros de
altura y descansa sobre una columna de jaspe, es una roca sedimentaria de 1,70
metros de altura y un diámetro de 24 centímetros resguardada ésta por un forro
de bronce y plata y cubierta por un manto hasta los pies de la imagen, a
excepción de los días dos, doce y veinte de cada mes en que aparece la columna
visible en toda su superficie.
En la fachada posterior de la
capilla se abre el humilladero, donde los fieles pueden venerar a la Santa
Columna. Sobre ella se encuentra la Imagen actual de la Virgen. Se trata de una
escultura de estilo gótico tardío de hacia 1435 atribuida a Juan de la Huerta
(1413-1462) imaginero de Daroca (Zaragoza). Probablemente fue una imagen donada
por Dalmacio de Mur y Cervellón fue obispo de Gerona, arzobispo de Tarragona y
finalmente arzobispo de Zaragoza, con el mecenazgo de Blanca I de Navarra,
mujer de Juan II de Aragón, el Grande a raíz de la curación de una enfermedad
que aquejó a la reina por entonces.
La tradición afirma que hubo
una capilla primitiva, respetada durante la dominación musulmana, durante la
que subsistieron esta iglesia de Santa María y la de las Santas Masas o de los
Mártires. Tras la conquista de Zaragoza por el rey Alfonso I de Aragón en
(1118), fue transformada en un templo románico. Este templo románico, fue
construido durante el pontificado del Obispo Pedro de Librana. En 1434 un
incendio dañó de tal manera al conjunto que se impuso la construcción de una
nueva iglesia. Comienza entonces la construcción de un nuevo templo
gótico-mudéjar que sustituye la iglesia románica.
El año 1515, siendo arzobispo
de Zaragoza D. Alonso de Aragón, se concluyó la construcción que incluía la del
retablo del altar mayor de la Basílica del Pilar, que fue realizado en
alabastro policromado, con guardapolvo de madera hay que decir que nos
encontramos ante una joya escultórica, ante una composición renacentista que
incorpora elementos góticos, desvelan una influencia inequívoca del retablo de
La Seo, la catedral del Salvador. Quizá el Cabildo, en el encargo que hiciera a
Forment, le pidiera expresamente una estética y monumentalidad similar a la del
retablo con que ya contaba la Seo del Salvador. Son, pues, un conjunto de
esculturas renacentistas dentro de una estructura de estética gótica. Las
esculturas son abundantes, así como los elementos decorativos. La policromía se
concentra más bien en la parte de la predela y en las figuras de Santiago
Apóstol y San Braulio, posiblemente, la mejor obra de Damián Forment y está
dedicado a la Asunción de la Virgen.
Su construcción coincidió con
la terminación de las obras del antiguo
templo y pudo hacerse gracias a la aportación económica del rey Fernando
II de Aragón y de su segunda esposa. Entre 1544 y 1546 se construye el coro por
los escultores Giovani Moreto, Esteban de Obray y Nicolás Lobato.
A finales del siglo XVII se
promovió la construcción de un templo de estilo barroco de nueva fábrica, que
es el que, fundamentalmente, existe en la actualidad. Fue diseñado a partir de
varios proyectos, y los continuó el prestigioso arquitecto real Francisco de
Herrera el Mozo. Las obras dieron comienzo en 1681.Lo principal del edificio
barroco, incluidas las cúpulas, estaba terminado en 1754.
Mientras tanto, el Cabildo
decidió transformar el aspecto de la Santa Capilla. Para ello contrató en 1750
al Arquitecto Real Ventura Rodríguez, cedido generosamente por el Rey Fernando
VI de España, que ofreció además para las obras un donativo de 12.000 pesos,
aunque el decisivo mecenazgo se debió al Arzobispo D. Ignacio Javier Añoa y
Busto. Comenzó a ejecutarse en 1754, una vez demolida la antigua. En 1765
quedaba terminada la obra de la Santa Capilla. Es un pequeño templo dentro de
otro templo más grande, la Basílica, quién sería también el decorador de la
Capilla del Palacio Real en Madrid.
Su planta es ovalada y todas
sus dimensiones son simétricas. El arquitecto resolvió no mover la Santa
Columna y la imagen de la Virgen de su lugar original, a la vez que conseguía
que fuera el centro de atención de toda la capilla y que ésta quedase perfectamente
centrada entre las naves de la gran Basílica. Bajo su planta se encuentra una
cripta en la que se encuentran los restos de personajes ilustres en la historia
de Zaragoza y del Pilar.
Las obras del templo se
prolongarán por varios siglos. En 1872 se concluyen las obras del cubrimiento
completo con la terminación de la gran cúpula central y la primera torre, a las
que seguirán las siguientes levantadas en 1907 y 1961, con lo que quedó
terminada la catedral el 10 de octubre de 1872, el arzobispo de Santiago de
Compostela, monseñor García Cuesta consagró el nuevo templo en una ceremonia
solemne en la que participaron más de cien mil peregrinos.
La Basílica del
El Pilar en el año 1883
EL TEMPLO ACTUAL
DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Es Monumento Nacional desde
1904. Es Basílica Menor. El papa Pío XII le otorgó, el 24 de junio de 1948, el
título de Basílica sólo son Mayores las cuatro que hay en la ciudad de Roma.
Recibió el título y el honor de Catedral desde 1676. Tiene unas medidas 130
metros de largo, 76 de ancho, 18 de altura hasta la cornisa general, 28 metros
hasta los vértices de los arcos y 80 metros hasta la cruz de la cúpula central.
La Basílica cuenta con cuatro torres, la más antigua data de 1715 y se llama la
Torre de Santiago, situada en el lado oeste de la fachada principal, la
segunda, llamada Nuestra Señora del Pilar es la del lado oriental de la plaza
la más próxima al ayuntamiento, que fue iniciada en 1903 y terminada en 1907,
las dos torres de la ribera comenzaron a levantarse en 1949, finalizando la
primera en 1959 y la otra en 1961, éstas reciben el nombre de San Francisco de
Borja y Santa Leonor, respectivamente, haciendo memoria del matrimonio que las
costeó, D. Francisco Urzáiz y Dña. Leonor Sala. Cada una de las cuatro torres
levanta 92 metros de altura. D. Francisco de Herrera, autor del fabuloso
monasterio de San Lorenzo del Escorial, diseñó la planta de la actual basílica
y construyó su fachada principal la fachada sur, que en 1952 se vería
ennoblecida con las ocho estatuas.
El retablo exterior de Pablo
Serrano fue inaugurado el 3 de abril de 1969. Juan Pablo II la visitó en dos
ocasiones: en su visita general a España en noviembre de 1982 en su primera
visita la Virgen portaba el manto con su propio escudo pontificio, el Santo
Padre pidió expresamente que para su siguiente visita dejasen desnuda la
Sagrada Columna, deseo en el que, fue complacido, en octubre de 1984, en su
escala hacia Santo Domingo adonde se dirigía para dar comienzo a los actos previos
que fueran preparando la conmemoración del quinto centenario de la
evangelización de América en 1492.
Su significación del El Pilar
de Zaragoza es el caso de un santuario mariano situado en medio de una ciudad.
El Pilar es un centro de peregrinación para aragoneses, españoles y pueblos de
todo el mundo. A él acuden millones de personas cada año para visitar a la
Virgen, para orar y celebrar los sacramentos, para pedir, para dar gracias. El
Pilar de Zaragoza es centro mundial de peregrinaciones. Además, el Pilar es
también catedral de la diócesis de Zaragoza desde 1676. No es la única, pues La
Seo del Salvador era ya catedral desde la reconquista cristiana de Zaragoza,
donde se coronaba a los Reyes de Aragón. La Virgen del Pilar es patrona de Zaragoza
y de Aragón, y es reconocida como Reina y Patrona de la Hispanidad.
El paso de niños por la
Virgen, que se repite a diario, es una tradición arraigada y, en no pocas
ocasiones, se producen largas filas ante la puerta de acceso a la Santa
Capilla. Los Infanticos llevan a los niños a los pies de la imagen de Santa
María desde que son alumbrados y hasta que reciben la primera comunión. Las
familias ofrecen, así, a sus hijos a nuestra Madre María y buscan cobijo para
ellos bajo su manto protector. Por sus naves discurren sin cesar grupos de
peregrinos venidos de todas las partes del mundo. No en vano es el edificio más
visitado de Aragón y uno de los primeros de España.
Para otros, el Pilar es el
punto central de una peregrinación más larga: Lourdes, El Pilar de Zaragoza y
Fátima. De sus columnas cuelgan las banderas de todos los países
latinoamericanos y la Plaza del Pilar cuenta con la Fuente de la Hispanidad,
que dibuja el mapa del continente centro y suramericano. Esto es debido a la
coincidencia del descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492 con el día
de la fiesta de la Virgen del Pilar. Bajo el patronazgo de la Virgen del Pilar
se acogen todos los pueblos hispanos. Las pinturas al fresco están pintadas
todas las cúpulas que rodean y coronan la Santa Capilla. El maestro Antonio
González Velázquez pintó en 1753 la cúpula elíptica sobre la capilla de la
Virgen y las restantes los hermanos Ramón y Francisco Bayeu y Francisco de
Goya, que decoró la que lleva la Reina de los Mártires y la bóveda del Coreto.
El Coro Mayor de la
Basílica. Está situado a los pies de la nave central, justo enfrente del
Retablo Mayor. Procede de la antigua iglesia gótica. De estilo plateresco, fue
tallado por un zaragozano llamado Nicolás Lobato, por un navarro Esteban de
Obray y por un italiano Giovanni Moreto. Toda está tallada en roble de Flandes
entre 1544 y 1548. Se compone de tres hileras o graderíos de 124 sitiales. De
ellos, 53 conforman la fila superior; 38 la fila segunda, y 33 la fila
inferior. Cada asiento es una verdadera filigrana de tal a de exquisito gusto y
perfecta conservación.
En el centro del coro, para
sostener los grandes y pesados libros de pergamino, se encuentra un gran
facistol de madera, del siglo XVI, que se ve rematado por una pequeña imagen de
la Virgen del Pilar. Cierra la obra una gran reja de casi 10 metros de altura y
un frontal elevado, rematado por varias esculturas, entre las que se encuentra,
en el centro, la de la Virgen del Pilar.
El Órgano Mayor de la
Catedral Basílica de Nuestra. Señora del Pilar, obra de una prestigiosa
empresa, qué fue inaugurado solemnemente el 12 de febrero de 2008 y desde aquel
día está al cuidado del Profesor de Órgano del Conservatorio Superior de Zaragoza.
D. Juan San Martín, que había sustituido provisionalmente al Canónigo de Honor
y famoso organista D. Joaquín Broto Salamero unos años antes. El primer órgano,
fue construido en 1463 por Enrique de Colonia. En 1537 construye uno nuevo
Martín de Córdoba con la intención de poder competir con el de La Seo.
EL CAMARÍN DE LA VIRGEN
Es el primer punto de
convergencia de los fieles que penetran en la Santa Capilla es la Imagen de la
Virgen del Pilar. Colocada sobre la Santa Columna, se halla dentro de un
camarín de plata, con fondo de mármol verde, tachonado de estrellas cuajadas de
joyas donadas por los devotos en la actualidad son 72 estrellas. Hay nueve más
sin joyas encima del dosel. Este mármol procede de la isla griega de Tinos.
Debido a dificultad de colocar el mármol, dada la escasa distancia que hay
entre la pared y la Santa Columna y la curvatura que debía tener para adaptarse
a la hornacina, el mármol tuvo que ser cortado en finas piezas que permitió
montarlas en el Camarín.
Sobre el dosel de plata del
camarín aparece la imagen de un ángel. Representa al Ángel Custodio del
Santuario, del que escribe la Venerable sor
M. Jesús de Ágreda en su Vida de la Virgen, entre los años 1695 y 1715
labrada en plata con aplicaciones de marfil. A los lados, dos angelotes de
plata con candeleros en los brazos, que, como se ha dicho antes, fueron donados
por el rey Felipe II.
Por las escalerillas,
colocadas delante del camarín, los infantes del Pilar suben diariamente a los
niños que se acercan o son llevados por sus padres para ser pasados por la
Virgen. La Capilla tiene su techo propio abierto que permite ver la cúpula
decorada por la bellísima e interesante pintura al fresco de D. Antonio
González Velázquez, representando la Venida de la Virgen y la construcción del
primer templo mariano. El famoso Milagro de Calanda, obrado por Dios, por
intercesión de la Virgen del Pilar en la persona del joven de 23 años Miguel
José Pellicer sucedió entre las 10 y las 11 de la noche del jueves 29 de marzo de
1640, en la villa aragonesa de Calanda. Contaba el joven Miguel, trabajando en
Castellón de la Plana, cayó de un carro, cargado de trigo, que conducía, y una
rueda le aplastó la pierna derecha. Pasó 5 días en el Hospital de Valencia y
pidió ser llevado al Hospital de Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza.
Debido a este incidente, fue
necesario amputarle dicha pierna, dos dedos más abajo de la rodilla, lo que se
hizo en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, en Zaragoza, por el cirujano
Juan Estanga, siendo enterrada por el practicante Juan Lorenzo García. Milagro
plenamente documentado, testificado por centenares de zaragozanos que conocían
al cojo de Calanda cuando, por espacio de dos años, pedía limosna en las
puertas del Pilar. Tras su curación, Miguel volvió a viajar a Zaragoza para dar
gracias a la Virgen del Pilar. El milagro se divulgó rápidamente por la Corte,
y Pellicer fue recibido en Madrid por el Rey Felipe IV. La fama, se extendió
por todo el mundo y contribuyó no poco a difundir la existencia del Pilar de
Zaragoza.
EL MUSEO PILARISTA
La abundancia de objetos, su
carácter variopinto en que se muestran, pueden producir una cierta
desorientación en el visitante del Museo Pilarista con riesgo de que se escapen
a su contemplación las cosas más importantes.
Y es que en unas vitrinas que
ostentan ofrendas de reyes, nobles, periodistas, toreros, cofradías, etcétera,
y en las que se mezclan coronas, cálices, sagrarios, mantos, abanicos y todo
tipo de regalos, resulta difícil distinguir lo más interesante. Las dos piezas
que sobresalen del conjunto son el olifante de Gastón de Bearn y le Libro de
Horas de Santa Isabel.
El olifante es un cuerno de
guerra de marfil tallado con profusa decoración oriental, de estilo persa, con
animales reales y fantásticos: águilas, pavos reales, leones, basiliscos,
etcétera, realizado en el siglo XI. Perteneció al vizconde Gastón IV de Bearn,
quien acudió con sus tropas en ayuda del rey Alfonso I el Batallador para
conseguir la conquista de Zaragoza en 1118.
Gastón de Bearn falleció el
1131 y dispuso que se le enterrase en el templo de Santa María la Mayor junto
con su esposa Talesa, si bien es imposible saber si su deseo fue cumplido.
Además de constituir una pieza de enorme valor artístico, tiene la importancia
añadida de que se trata de la primera donación documentada a la Virgen que,
bajo la advocación del Pilar en dicho templo. Es, sin duda, una preciosísima
joya. El Libro de Horas de Santa Isabel de Portugal es un libro muy pequeño,
encuadernado en plata dorada y repujada.
Plano de la Catedral del pilar. Fuente: (Plano según
Teodoro Ríos Balaguer)
DISTRIBUCIÓN DE LA CATEDRAL
1
.-Puerta
Baja. 2.-Capilla de Santa Ana. 3.-Capilla de San José y cripta de los condes de Argillo. 4.-
Sacristía Mayor y bodegas. 5.-Capilla
de San Antonio de Padua. 6.-Capilla
de San Braulio. 7.-Puerta Alta 8.- Torre. 9.-Capilla
del Rosario. 10.-Capilla del Ecce Homo. 11.-Capilla de la Buena Esperanza. 12.-Sala Capitular. 13.-Capilla
de San Agustín. 14.-Torre. 15.-Puerta Alta lado del rio. 16.-Capilla de Santa Zita. 17.-
Capilla de la Oración en el Huerto. 18.-Coro.
19.-Capilla de San Pedro de
Arbués y cripta. 20.- Capilla de San Lorenzo y Cripta de los Beneficiados.
21.-Museo Pilarista y cripta panteón de los
condes de Ayerbe. 22.- Altar Mayor. 23.-Capilla de San Joaquín. 24.-Cúpula
Regina Martyrum. 25.-Altar del Santo
Cristo. 26.- Trasaltar de la Santa
Capilla, Adoración de la Santa Columna. 27.-Santa Capilla y Cripta. 28.-
Sacristía de la Virgen. 29.-Puerta
Baja lado del rio panteón de los Urzaiz.
30.-Torre. 31.-Capilla
de Santiago y Cripta de los Castellanos.
32.-Coreto de la Virgen. 33.-Capilla
de San Juan Bautista. 34.-Torre.
Las páginas, en vitela, están
magníficamente ilustradas con miniaturas policromadas con imágenes de santos.
Junto con estas dos piezas relevantes, hay otras que no pueden pasar
inadvertidas para el visitante. El cáliz que perteneció a San Juan de la Cruz,
el cáliz con el que San Pío X dijo la misa en la que bendijo la gran corona en
su capilla vaticana, la carta autógrafa de Santa Teresa de Jesús, las
donaciones de la Casa Real española y, por supuesto, la rica colección de joyas
de los siglos XVI - XVIII que se exhiben en la última vitrina. También los
bocetos de Goya, los Bayeu, González Velázquez y demás artistas que decoraron
los muros de la Basílica.
Capilla de San Juan Bautista
En el ángulo suroriental del
templo, la primera capilla a la derecha conforme se entra por la puerta baja
que da a la Plaza de las Catedrales, fue mandada construir por el arzobispo
D.Tomás Crespo de Agüero, que yace en un nicho situado en el muro derecho de
esta. Destaca el retablo de San Juan Bautista tallado en madera. La imagen del
santo data de hacia 1700 y está atribuida a Gregorio de Mesa. En los muros
laterales hay dos grandes lienzos de Pablo Félix Rabiella y Sánchez, y Jerónimo
Lorieri.
Capilla de Santa
Ana
El grupo principal es Santa Ana con la Virgen de Antonio Palao y Marco
(1852). Al lado derecho de la capilla hay un monumento funerario con esculturas
de Ponciano Ponzano y Gascón del general Manuel de Ena, muerto en 1851 en la
Guerra de Cuba, que fue sufragado por sus compañeros de armas.
Capilla de San José
Tiene un retablo barroco de
la primera mitad del siglo XVII, con añadidos neoclásicos y academicistas en
los siglos XVIII y XIX, que muestra esculturas de un seguidor de José Ramírez
de Arellano. En los muros laterales cuelgan lienzos del siglo XVII y en el
ángulo de la derecha un grabado de Nicolás Grimaldi hecho en Roma en 1720.
Sacristía Mayor
No está abierta al público.
Guarda orfebrería datada desde el siglo XV que incluye bustos de Santa Ana,
Santiago y Santa Úrsula, San Joaquín con la Virgen, San José con el Niño Jesús,
Santiago Peregrino o Santa Dorotea. También alberga tapices y muebles del siglo
XVI, tablas renacentistas atribuidas a Juan de Juanes.
Capilla de San Antonio de Padua
A este santo portugués se le
rinde culto en el Pilar desde el siglo XIV. Esta capilla, de 1713, fue una de
las primeras en construirse y pertenece a los Moncada, titulares del Marquesado
de Aitona, tras serle cedida por el cabildo por su contribución económica a la
edificación del nuevo templo barroco. En 1755 fue decorada por José Ramírez de
Arellano, con la construcción de un nuevo retablo, y por José Luzán. El retablo
del altar, fabricado en mármol negro y jaspes que van desde el ocre claro a los
tonos tierra, y con dorados en los capiteles de las columnas.
Capilla de San Braulio
Fue decorada por el
arquitecto Manuel Inclán Valdés y los escultores Ramón Subirat y Codorniu
decoración y pintura de las pechinas y Salvador Páramo imagen del santo que
cobija la imagen del arzobispo San Braulio.
Capilla del Rosario
En el nicho central se
encuentra una escultura de la Virgen del Rosario, un Cristo en la cruz en el
ático y un grupo con San Jorge a caballo rematando el altar. A ambos flancos
del retablo, sobre una extensión del banco, tiene dos personificaciones de la
Fe y la Esperanza, obras muy notables de Carlos Salas Viraseca de hacia 1775.
En los muros laterales hay
cuatro tablas renacentistas de Roland de Mois de un desmantelado retablo, que
formaban conjunto con los cuadros de la pared izquierda de la mencionada
capilla de Santa Ana, San Vicente, San Braulio, Dormición de la Virgen y
Alegoría de Cristo con la Sagrada Familia, todos ellos pintados hacia 1580.
Capilla de San Agustín o Parroquia del
Pilar
El altar está presidido por
un retablo de San Agustín de madera estofada de alrededor de 1725 de estilo
barroco tardío. Las esculturas son de buena calidad. Aparición de la Virgen del
Rosario a Santo Domingo de Guzmán con Santa Catalina y Santa María Magdalena,
de iconografía poco habitual, San Judas Tadeo con la verónica y San Matías, que
han sido atribuidas a Juan Ramírez Mejandre fue un escultor del
Barroco nacido en Bordalba de
la comarca de Calatayud y fallecido en Zaragoza.
Capilla de San Pedro Arbués
En la capilla figura el
blasón del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, al que perteneció el inquisidor
Pedro Arbués, asesinado en La Seo. Fue beatificado por el Papa Alejandro VII el
17 de abril de 1662, y canonizado por Pío IX el 29 de junio de 1867. Su
sepulcro, realizado por Gil Morlanes, se encuentra en la capilla de San Pedro
Arbués de la Seo de Zaragoza.
Capilla de San Lorenzo
Otra de las capillas que
contiene elementos de la fábrica original barroca inaugurada en 1718, De esa
época se conserva el fresco de la cúpula, una Subida de San Lorenzo a la Gloria
portado por ángeles, dinámica composición barroca de 1717 de Francisco del
Plano y García de la Cueva. El altar es obra posterior, y fue diseñado por
Ventura Rodríguez en 1780 y ejecutado por Juan Bautista Pirlet cantería de
jaspes y mármoles.
Capilla de San Joaquín
Su altar de 1770 procedente
de un convento de Tauste. (Zaragoza). En 1852 se incorporó en su camarín
central un San Joaquín con la Virgen Niña de Antonio Palao ante una perspectiva
pintada por Mariano Pescador y Escarate y al lado del evangelio se halla el
sepulcro del duque de Montemar José Carrillo y Albornoz, fallecido en 1747 en
la batalla de Bitonto, en Italia. Fue una victoria del ejército español al
mando de José Carrillo de Albornoz, conde de Montemar recuperó el reino de
Nápoles.
Sacristía de la
Virgen
Fue construida en 1754 por
iniciativa del arzobispo D. Francisco Ignacio de Añoa y Busto sobre diseños de
Ventura Rodríguez. Es un espacio cerrado por muros al que se accede mediante un
pórtico de mármol negro y jaspes ocres y con puertas de nogal talladas con un
relieve en el que se muestra el blasón del arzobispo promotor de la obra por
Ramírez de Arellano. La sala, de gran suntuosidad, decorada con escultura del
mismo José Ramírez y pinturas de Joaquín Inza, es de planta rectangular, casi
cuadrada. Destacan los armarios de nogal que hasta finales del siglo XX
custodiaron las Joyas de la Virgen, actualmente en el Museo del Pilar.
Capilla de Santiago o de la Comunión
Aloja un templete circular
procedente de la Cartuja de las Fuentes de Lanaja (Huesca) ejecutado por Carlos
Salas Viraseca. Su arquitectura es barroca clasicista y se cubre con una cúpula
calada, como sucede en la Santa Capilla. Aunque estuvo decorado con veinte
imágenes, solo quedan cuatro esculturas sedentes de los Padres de la Iglesia
policromadas. La estatua de Santiago titular se debe a Carlos Palao y Otrubia.
LAS CAMPANAS
La Catedral de El Pilar cuenta con dos
conjuntos actuales de campanas, ubicadas en diferentes torres, ya que distintos
son sus cometidos.
Torre
alta de la plaza
Cuenta con nueve campanas, de las que
cinco proceden del juego original, otra del reloj, y tres nuevas, fabricadas en
1971 y 1983 por la empresa que electrificó el conjunto instalándolas al estilo
alemán. De las campanas históricas hay tres del siglo XVIII y dos, precisamente
la menor y la mayor, del siglo XIX .
Torre baja de la plaza
Conserva dos conjuntos diferentes: las
antiguas, históricas e importantes campanas procedentes del reloj municipal de
la Torre Nueva, la de los cuartos gótica y en desuso (1558) y la de las horas o
Campana de los Sitios, de gran tamaño, de 1715. Ambas se encuentran a gran
altura, una de ellas en lo alto de una ventana y la otra en el centro de la
sala, y son absolutamente inaccesibles. También hay cuatro campanas, llamadas
el carillón de Correos, de 1940, de escaso interés acústico. La subida se
efectúa, mediante ascensor, a una de las dos torres de reciente construcción,
llegando, tras unas escaleras, a una pequeña sala acristalada, en lo más alto,
donde apenas cabe una docena de visitantes. Las campanas del reloj y de los
toques litúrgicos se encuentran en otras dos torres, las más antiguas, y no son
visitables.El arzobispo de Valencia, monseñor D. Carlos
Osoro, participó el 20 de marzo de 2011, en la inauguración del Museo Diocesano
de Zaragoza y en la bendición de las obras de restauración de las torres de San
Francisco de Borja y de Santa Leonor y de las capillas de San Antonio de Padua
y de San Juan Bautista de la Catedral Basílica Nuestra Señora del Pilar. También
se inaugurará la nueva iluminación de las torres y se interpretará un concierto
de campanas a cargo de los campaneros de la Catedral de Valencia.
Autor: ©. Narciso Casas - Profesor
de Arte y Escritor
Todos los derechos reservados.
http://pinturascreadaspornarcisocasas.blogspot.com.es/