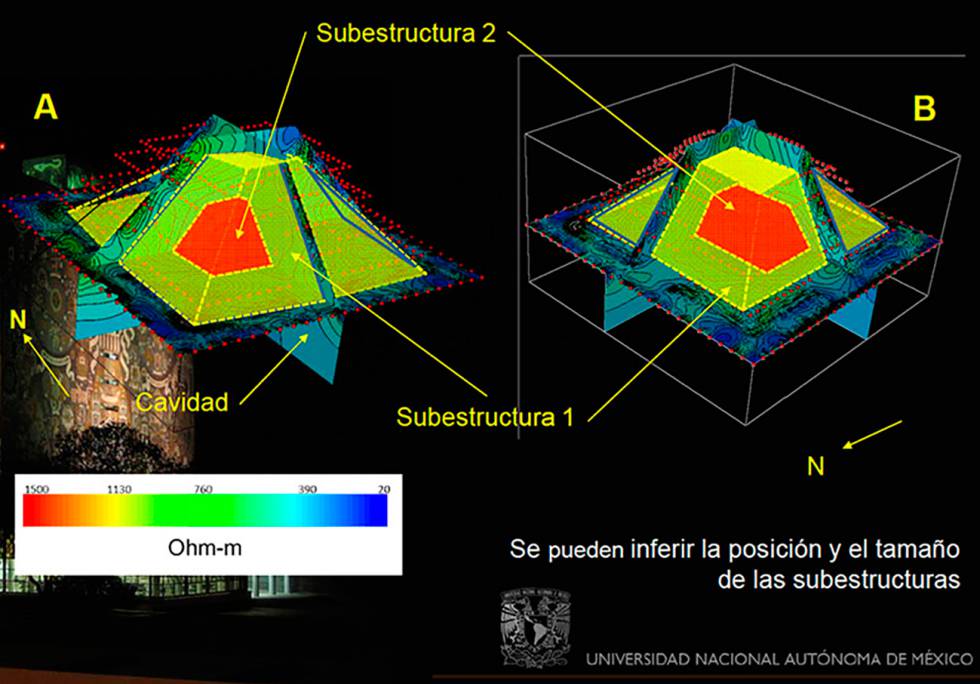LA ARQUEOLOGIA PROFESIONAL EN ESPAÑA
DECONSTRUYENDO MITOShttp://www.temporamagazine.com/deconstruyendo-el-mito-de-indiana-jones-la-arqueologia-profesional-en-espana/
Hace
varias semanas estuvo circulando por la red un artículo
de Europa
Press que
hablaba de las consecuencias que la crisis
económica ha
tenido en la Arqueología
Profesional.
Básicamente, resumía algunas de las conclusiones a las que ha
llegado un estudio que ha congregado a 21 países europeos dentro del
denominado proyecto Descubriendo
a los arqueólogos de Europa.
En España, el encargado de dicha labor ha sido elINCIPIT–CSIC.
Animo a aquellos interesados que todavía no lo conozcan a que le
echen un vistazo, pues, humildemente, voy a dedicar los dos
siguientes artículo a matizar la visión que nos da de la
Arqueología Profesional en España.
Adelanto
ya que a diferencia de los autores que han estudiado el caso español,
no comparto su visión exageradamente optimista. No creo que estemos
enfrentándonos a un problema coyuntural o de ‹‹desaceleración››
de un ‹‹sector›› que, en realidad, por la naturaleza y los
intereses que guiaron su surgimiento y desarrollo, ha
estado siempre en crisis. La Arqueología Profesionalnació
muerta. Y la actual crisis económica, al igual que para
otras tantas cosas, sólo ha hecho sacar a flote sus miserias y
desenmascarar sus contradicciones.
Aviso
también a algunos lectores que lo que a continuación podrán leer
no se parece en nada a la visión
de la arqueología romántica que
desde siempre se nos ha vendido. Aquí no se hablará de si el futuro
de la arqueología está en manos de ‹‹Indiana
Jones o Lara Croft››,
sino de la cruda y dura realidad, la de una Arqueología
Profesional indigna,
en la que todos y sin excepción, liderados por el manto supremo de
las administraciones (des)competentes, hemos sido partícipes,
voluntaria o involuntariamente, de la destrucción
sistemática del Patrimonio Arqueológico.
Y todo ello sin rozar por un instante los límites sociolaborales de
la subsistencia, que, por encima de templos malditos, arcas perdidas
y copas divinas, ha sido nuestro más ansiado y fallido
descubrimiento.
La
Arqueología Profesional surgió en España en los años
ochenta del siglo pasado.
Hasta ese momento, la actividad arqueológica había sido
monopolizada por departamentos universitarios, museos y otras
instituciones afines que practicaban toda una suerte de endogamia de
elites intelectuales cuyos resultados, más allá de servir para
realzar la gloriosa providencia de una supuesta historia nacional,
pocas veces trascendían a otros niveles de la sociedad. Sin embargo,
el desarrollo
urbanístico hizo
que comenzaran a aparecer multitud de yacimientos arqueológicos y
los equipos de investigación universitarios, con medios materiales
limitados, rápidamente se vieron desbordados para hacer frente a tal
volumen.
Paralelamente,
el ‹‹boom›› del
turismo que
se vivía en España hizo que las emergentes administraciones
públicas empezaran a considerar elpotencial
turístico y sobretodo económico que podían encerrar los restos
arqueológicos.
Al hilo de ello se desarrollaron las primeras legislaciones de
Patrimonio, las cuales pregonaron a los cuatro vientos un supuesto
valor ‹‹público›› de los restos arqueológicos, pero en
realidad terminaron condenando a la actividad arqueológica a
convertirse en un mero
instrumento mediador, en un ‹‹intermediario técnico››, al
servicio de los verdaderos intereses económico-turísticos que eran
confundidos con ese ‹‹interés general›› de ‹‹lo
público››.
Se
trataba pues de una fórmula peligrosa —como así se ha demostrado—
ya que se corría el riesgo de que todos aquellos restos
arqueológicos que no pasaran por el filtro de ese ‹‹interés››
no fueran conservados y terminaran siendo destruidos
o condenados al ostracismo en polvorientos almacenes de museos.
Así nació la Arqueología Profesional. No por un interés
científico, ni siquiera patrimonial, sino para dar cabida y sentido
en clave de explotación económica y turística a toda esa serie de
nuevos yacimientos que iban apareciendo como consecuencia del
desarrollo urbanístico.
Por
aquel entonces hacía falta alguien que definiera qué hacer, qué
significaba ese ‹‹interés›› y cómo debía ser la práctica
arqueológica. A la cita faltaron intelectuales y arqueólogos,
perdiéndose así una oportunidad única para haber abierto un
debate, para redefinir el terreno de la práctica arqueológica, para
confrontar ciencia y profesión. Sin embargo, ese papel, como hemos
dicho, vinieron a desempeñarlo lasnuevas
consejerías autonómicas en materia de Patrimonio.
Sociológicamente reprodujeron el rol que hasta entonces habían
desempeñado los departamentos universitarios, y lejos de dinamizar
la práctica arqueológica la convirtieron en una actividad
todavía más endogámica mediante el despliegue de fuertes dosis de
nepotismo.
Por
un lado desarrollaron lo que se conoce como Arqueología
Sistemática o de Investigación, en
clara continuidad con lo que había sido la práctica arqueológica
hasta entonces. Se pretendía que los departamentos universitarios
siguieran acaparando los yacimientos en los que ya trabajaban y, a
cambio de importantes subvenciones, que también dedicaran esfuerzos
a la búsqueda de ese ‹‹interés›› e investigaran cómo
podían ser explotados económicamente. Fue la época en la que
empezó el ‹‹boom›› de
las musealizaciones y las puestas en valor con
el fin de atraer a la mayor cantidad posible de turistas. Pero lo más
llamativo fue que la administración se reservó ‹‹derecho
de admisión››,
es decir, que dictaminaba quién podía o no investigar y sobretodo
intervenir en un yacimiento. El mercadeo
de permisos de autorización hizo
que se dispararan unas redes
clientelares transversales entre
universidades y delegaciones de patrimonio y que aparecieran así los
monopolio que unos cuantos han mantenido sobre los ‹‹grandes
conjuntos arqueológicos››. Los arqueólogos que no se sumaron a
esta práctica, o peor, la cuestionaron, directamente fueron
condenados y apartados.
En
cualquier caso esta práctica fue minoritaria. Para hacer frente a
todo aquello que escapaba o no interesaba al marco de la Arqueología
Sistemática, es decir, para encargarse de aquellos yacimientos que
aparecieron o podían aparecer como consecuencias del aumento de los
proyectos de edificación y de obra civil, surgió la (mal)llamada
‹‹Arqueología
Preventiva››.
El término está copiado de la Salvage
Archaeology que
se practica en otros países, pero por desgracia en España no se
adoptó su naturaleza. Mediante planeamientos
y evaluaciones prospectivas en
las que intervienen de forma integral los distintos agentes sociales
implicados, la Arqueología Preventiva (a la que dedicaremos el final
de la segunda parte de este artículo) persigue
el beneficio y el interés social-humanístico mediante
la investigación,
laconservación y
la difusión
de los restos arqueológicos.
Por el contrario, la practicada en España, al estar subordinada
exclusivamente al beneficio económico y la explotación turística,
ha sido una Arqueología ad
hoc,sustantiva
e improvisada,
que, por desgracia, la mayor parte de las veces ha terminado por
convertirse en subexplotación
y destrucción del Patrimonio al
quedar casi siempre relegada a un papel secundario frente a otros
intereses económicos más poderosos.
En
mi opinión ¿cuál ha sido realmente, en la práctica,
la fórmula seguida por esta Arqueología Profesional-Preventiva
Básicamente la suma de tres elementos: liberalización
en el mercado, nepotismo y entendimiento
del Patrimonio en clave de explotación y beneficio económico
directo.
Analicemos que han supuesto cada elemento para los arqueólogos:
Desde
el inicio, se nos hizo creer que las
administraciones públicas no estaban en condiciones de financiar un
volumen de actividades arqueológicas cada
vez mayor. La solución fue liberalizar la práctica en el mercado de
trabajo y hacer recaer los costes sobre los promotores de las obras
que ocasionaban o podían ocasionar la aparición de restos
arqueológicos. Rápidamente, el
panorama se llenó de arqueólogos autónomos y a
sueldo desperdigados
por las innumerables obras españolas. Se trató pues, de convertir
la Arqueología en una profesión liberal; sin embargo, esto nunca ha
llegado a materializarse en la práctica. Resulta curioso además
que las
intervenciones pasaran a ser costeadas por aquéllos que más
interesados estaban en que no existieran restos arqueológicos o
en que los que aparecieran fueran destruidos para así proseguir con
sus menesteres. Somos muchos los que hemos vivido con asombro y
denunciado constantemente esta contradicción, pero las
administraciones, todavía hoy, siguen apostando por ella y viéndola
como la única alternativa posible.
En
cualquier caso, se perfiló un escenario lamentable en el que los
arqueólogos profesionales llevamos la peor parte. Por un lado
nuestrotrabajo
es visto, y en consecuencia retribuido, como una intromisión por
parte de promotores.
Surgió aquí el famoso tópico de ‹‹los que paran las obras››,
que nos ha granjeado la enemistad y el odio de todos los que en ellas
participan. Por otro lado, también hemos sido tildados por
‹‹arqueólogos de gabinete›› de universidades y
administraciones, de ‹‹mercenarios››,
de vendernos al servicio de promotores y lucrarnos de la destrucción
sistemática de los yacimientos arqueológicos.
De
poco han servido que los casos de negligencia hayan sido mínimos y
que la
mayoría de los atentados que se han realizado sobre el Patrimonio
hayan sido con el beneplácito de las administraciones
(des)competentes,
las cuales casi siempre han terminado plegándose ante los intereses
económicos de los promotores cuando no atisbaban un interés
económico–turístico en los restos sacados a la luz por los
arqueólogos profesionales. Nadie en su sano juicio podría negar que
las políticas patrimoniales de conservación arqueológica han
constituido hasta la fecha una verdadera ‹‹chapuza››. No
obstante, es común que en nuestra sociedad siempre se culpe de ello
a la parte más débil de todas las implicadas, y que el caso
Cercadilla de
Córdoba haya convertido a todos los arqueólogos profesionales en
mercenarios al tiempo que se exime de culpa a las administraciones.
Pero
además, a la hora de hacer estos juicios, las administraciones no
han tenido en cuenta las condiciones
laborales y materiales que rodeaban al trabajo de los arqueólogos.
De hecho, se puede afirmar, contrariamente a lo expuesto en el
artículo de Europa Press, que en
España no ha existido en sentido estricto un verdadero ‹‹sector
de la Arqueología››,
de ahí que haya que dudar de esa cuantificación tan optimista que
hacen del mismo. Me baso en que burocráticamente sí se ha regulado
todo, pero en lo que a cuestiones sociolaborales y empresariales se
refiere no. No
existen convenios laborales específicos(salvo
los casos excepcionales y muy recientes de Cataluña y Galicia con
nula o dudosa aplicación). No
se sabe quién es un arqueólogo, qué
hace, qué
tipos de arqueólogos pueden haber, cuáles
son sus funciones o cuál
es su jornada de trabajo.
Es también llamativo que una actividad tan especializada haya estado
regulada por convenios tan dispares y alejados como el de la
construcción, la jardinería, las minas abiertas o el ambiguo
estatuto general de los trabajadores. Si
pidiéramos la vida profesional de un arqueólogo veríamos que éste
nunca ha trabajado como tal,
sino como peón de la construcción, jardinero, oficial de primera…
y sólo en muy raras ocasiones se le ha aplicado una categoría en
términos formativos similar como la de geógrafo, topógrafo o
arquitecto.
Esta
indefinición se ha traducido en explotación
laboral, jornadas abusivas, sueldos miserables y una cobertura social
todavía más deplorable.
Al no existir unos mínimos socioprofesionales ni un código
deontológico —condición sine
qua non para
hablar de profesión liberal— las leyes de mercado han terminado
por desbordar la propia naturaleza de la práctica arqueológica. A
los promotores nunca les ha interesado contar con un estudio
arqueológico de calidad, eso del I+D+I, sino buscar a arqueólogos
que ejecutaran las intervenciones
en el menor tiempo posible y a muy bajo coste. La
competencia ha sido demencial y como es lógico ha sido inversamente
proporcional al surgimiento de una auténtica Arqueología
Profesional y unas condiciones socioprofesionales dignas.
Por poner un ejemplo, el estudio de los restos arqueológicos ha sido
nulo, ya que los promotores no iban a costear una investigación que
fuera más allá de los informes de gestión que les certificaban
poder proseguir con sus obras. Consecuentemente,podemos
afirmar que lo que se ha practicado ha sido una violencia sistemática
que ha atentado contra el Patrimonio y los propios pilares
científicos del conocimiento arqueológico.
En
resumen, se vislumbra una profesión que no se parece en nada al mito
de Indiana Jones ni a la lectura que nos presenta el artículo de
Europa Press. ¿Pero por qué las administraciones de Patrimonio no
han hecho nada por mejorar esta realidad, empezando por la
indefinición socioprofesional de los arqueólogos? La respuesta, que
sé que no gustará a muchos, la reservo para el siguiente artículo,
aunque adelanto ya que nunca ha interesado por ser contradictorio con
el nepotismo institucional practicado.
Bibliografía|
ALMANSA
SÁNCHEZ, J. (Eds), “El
futuro de la Arqueología en España“,
JAS Arqueología SLU, Madrid, 2011.
CRIADO
BOADO, F., BARREIRO MARTÍNEZ, D. Y AMADO REINO, X., “Arqueología
y Obras Públicas ¿excepción o normalidad?”. II
Congreso Internacional de Ingeniería Civil, Territorio y Medio
Ambiente, pp.
1707-1730, Asociación de ingenieros de caminos, canales y puertos,
Santiago de Compostela, 2004.
CRIADO
BOADO, F. Y CABRJAS DOMÍNGUEZ, E., “Obras Públicas e Patrimonio:
estudo arqueolóxico do Corredor do Morrazo”. TAPA
35,
pp. 1-220, Instituto de Investigación Tecnológica: Laboratorio de
Arqueología y Formas Culturales, Santiago de Compostela, 2005.