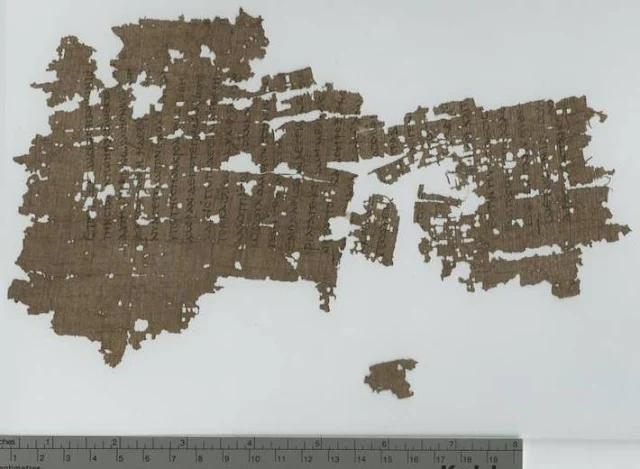Rebajan cuatro metros una montaña para sacar a la luz un palacio íbero de 2.400 años (Cabra, Córdoba)
Excavaciones en el Cerro de la Merced con la cubierta recién instalada.El Ayuntamiento de Cabra (Córdoba) lleva ocho años invirtiendo en el yacimiento arqueológico del Cerro de la Merced para poner en valor y hacer visitable un palacio íbero de hace 2.400 años, lo que ha implicado rebajar su cota cuatro metros desde su altura original.
La porfía en este caso, explica a la corporación municipal egabrense en su primera visita institucional al lugar, en vez de elevar la colina los veinte pies que le faltaban en la cinta para poder ser considerada montaña, la primera montaña de Gales en la ficción basada en hechos reales, ha sido rebajar la cota para desvelar los restos de "una estructura que estaba pensada para ser vista".
El Cerro de la Cruz con casas reconstruidas y un horno para cerámica en primer término.
"De esta torre hemos retirado los escasísimos restos que había para poder explicar el palacio ibérico", dice durante la visita Quesada, que lleva desde 1985 en la Subbética cordobesa estudiando los yacimientos íberos, especialmente el significativo Cerro de la Cruz, de Almedinilla.
Moreno le insistió en que fuese a conocer esas piedras que emergían de la tierra junto a los restos de la atalaya que se veían desde la carretera que une Cabra y Priego de Córdoba.
"Empezamos a hacer topografía con las piedras que se veían y me di cuenta que de torre, nada", dice a Efe el profesor Quesada.
Las dimensiones de los sillares y la colocación de los que sobresalían en las distintas partes del cerro le indicaron a sus ojos expertos que bajo ese montículo se escondía lo que se ha verificado que "es uno de los principales referentes del mundo íbero en toda Andalucía", según el alcalde de Cabra, Fernando Priego (PP).
El Ayuntamiento compró el Cerro de la Merced en 2009, antes de conocer su verdadera dimensión arqueológica, y desde 2012 mantiene una decidida apuesta que el alcalde Priego valora en alrededor de un millón de euros en estos ocho años, en lo que se ha convertido, recalca a Efe, en "un auténtico orgullo", en "seguir avanzando en la excavación y financiando y apostando por la recuperación del patrimonio arqueológico", que ya enriquece el Museo Arqueológico de la ciudad y con el que se pretende que interactúe cuando se abra al público el yacimiento.
El antecedente del palacio íbero lo marcan los restos de una viga quemada y unas semillas de mediados del siglo IV o, principios del V antes de Cristo, que aparecieron en un cuadrado de quince metros de lado, en un edificio que tenía un gran patio enlosado con grandes lajas de piedra de un metro de longitud, y con tres habitaciones al fondo, lo que Quesada atribuye a "un posible santuario", con todas las prevenciones al uso del término 2.400 años después.
A la construcción primitiva, que el primer sol del día alumbraba por la puerta, "se le adosa en el exterior un muro ciclópeo, mientras se compartimenta el interior con muros, puertas y un gran patio, del que se eleva una segunda planta, lo que deriva en un complejo aristocrático".
"En el mismo se molía trigo y se han encontrado pesas de telar, que demuestran una actividad textil, armas, elementos de vestimentas y cerámica de distinto tipo local e importada, lo que pone de manifiesto que era un centro de poder local o comarcal".
"La construcción presenta una geometría impecable de las habitaciones que se podrá comprobar en el itinerario de la visita, medidas al centímetro, por lo que el tamaño de cada habitación es idéntico", precisa Quesada.
El edificio está sobre una plataforma horizontal que sirve de área de servicio y representación con un perímetro con estancias secundarias.
Hacia el final de la guerra de Aníbal o en las grandes sublevaciones ibéricas contra la conquista romana, el complejo es demolido y en las siguientes décadas es 'okupado', convirtiéndose en "vivienda de fortuna", y al poco tiempo abandonado, hasta que en el siglo XVII los saqueadores perforan un túnel buscando un imaginario tesoro de los moriscos cuando los Austrias deciden su expulsión, lo que se ha podido datar porque a uno de ellos se le cayó una moneda de vellón con cuatro reimpresiones que los arqueólogos han encontrado tres siglos después. EFE
Fuentes: lavanguardia.com | abc.es | 2 de agosto de 2020